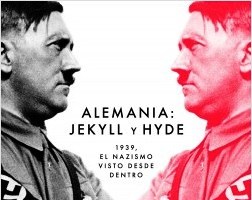 ¿Dónde radicaba el poder de Hitler? Hitler era un resentido impulsado por una fuerza perversa, absolutamente decidido a sacar a relucir todos los atributos malos y asociales por los que ha sido proscrito por la vida y a hacerse el amo del mundo. Hitler estaba dispuesto a subir a lo más alto, estaba decidido a ser el más grande, ¡pero de forma ruin y nauseabunda!
¿Dónde radicaba el poder de Hitler? Hitler era un resentido impulsado por una fuerza perversa, absolutamente decidido a sacar a relucir todos los atributos malos y asociales por los que ha sido proscrito por la vida y a hacerse el amo del mundo. Hitler estaba dispuesto a subir a lo más alto, estaba decidido a ser el más grande, ¡pero de forma ruin y nauseabunda!
Esto es lo que escribe en Londres el año 1939 el periodista alemán Sebastian Haffne, un certero retrato de la Alemania hitleriana que lleva el título de Alemania: Jekyll y Hyde y, como subtítulo, 1939, el nazismo visto desde dentro. La editorial Planeta realiza ahora una edición en español. El libro indaga en las luces y las sombras de Hitler y desenmascara sus engaños. El libro fue publicado por vez primera en Inglaterra en 1940. La editorial Planeta realiza hoy una edición en español.
Sebastian Haffner nació en Berlín, donde cursó estudios de Derecho. En 1938 emigró a Inglaterra, donde trabajó como periodista para The Observer. En 1954 regresó a Alemania. Hasta su muerte colaboró en los más prestigiosos periódicos alemanes. Entre sus libros destacan una biografía de Churchill y De Bismark a Hitler.
CAPÍTULO I HITLER
«Hitler es Alemania, Alemania es Hitler»: es lo que ha anunciado a bombo y platillo la propaganda nacionalsocialista durante los últimos siete años, y los críticos y enemigos de Alemania de todo el mundo lo admiten sin discusión.
Ante esta afirmación no se puede uno encoger de hombros, aun cuando la oposición alemana, los emigrantes alemanes y los círculos proalemanes de izquierdas tiendan a pasarla simplemente por alto. Independientemente de a cuántos alemanes de renombre les estremezca la idea de ser equiparados a Hitler, sigue siendo un hecho que actualmente Hitler puede hablar y actuar en nombre de Alemania como nadie que le haya precedido en la historia universal. Y pese a que la toma y el fortalecimiento del poder fueran acompañados de engaño, traición e intrigas, lo cierto es que Hitler, con unos medios más o menos normales, ha sido capaz de convencer a la gente y de ponerla de su parte, ha conseguido muchos más adeptos en Alemania y se ha aproximado al objetivo del poder absoluto más que cualquier antecesor suyo. También está claro que, tras siete años cometiendo atrocidades, Hitler dispone en Alemania de una gran cantidad de secuaces que confieren a su régimen, cuando menos, la apariencia de popularidad y de autoridad real. Todo ello tiene su mérito. Pero aunque sea un hecho que Hitler siempre se ha valido de mentiras, artimañas y amenazas, y que algunos o muchos de sus secuaces se han dejado engañar respecto a sus verdaderas intenciones, hay una cosa que no ha podido engañarles: el peculiar «olor» inherente a su personalidad. Hitler nunca fue capaz de disimularlo con perfumes aromáticos, ni lo intentó. Así que a muchos alemanes debió de parecerles un olor agradable o al menos soportable. Y aunque desde que subió al poder Hitler ha impuesto la obediencia, el entusiasmo, el amor y la admiración mediante amenazas de muerte y tortura, pese a tales amenazas el odio y la aversión no pasan de cierto grado. Al menos, hasta ahora a la mayoría de sus adversarios alemanes Hitler no les parece excesivamente repugnante ni terrorífico.
Hay suficientes razones de peso para entablar una discusión acerca del dicho «Hitler es Alemania». Habrá que averiguar hasta qué punto es cierta esta afirmación. Sin embargo, antes de que podamos dictaminar hasta qué grado Hitler es un fenómeno específicamente alemán, tenemos que investigar las características de dicho fenómeno.
Es urgente tener una idea clara acerca de este punto. Aunque se han escrito ríos de tinta acerca de Hitler, todavía es capaz de sorprender al mundo. Eso demuestra que todavía no se ha encontrado la clave de su personalidad ni de su conducta. Esa clave, sin embargo, está al alcance de la mano, pero nadie sabe dónde encontrarla, aunque cualquier lector de novelas policíacas sepa el escondite.
Casi todos los biógrafos de Hitler han cometido el error de intentar establecer un vínculo entre Hitler y la historia del pensamiento de su época, y de explicarlo de este modo. Han intentado tildarlo de «producto» o «exponente» de tal evolución o de tal otra. Este procedimiento responde, en primer lugar, a la tendencia científica dominante, que tiene su origen en la teoría materialista de la historia de Marx y Engels: el hombre es destronado como protagonista de la historia y su papel queda completamente subordinado a abstracciones semimíticas tales como «las condiciones económicas», «las ideas», «las culturas», «las naciones» y «las fuerzas motrices». En segundo lugar, los adversarios de Hitler se sienten corroborados en su comprensible deseo de describir la personalidad de Hitler como mísera e insignificante, de robarle toda grandeza histórica y de pintarle más o menos como un corcho flotando sobre una ola. Ahora bien, en lo relativo al carácter de esa ola, todo son dudas. Según la interpretación más ingenua, Hitler no sería más que una pieza de ajedrez de los militares alemanes y de las camarillas capitalistas, que aprovechan su demagogia para enmascarar sus propios planes de guerra y sus transacciones comerciales. Otras teorías pretenden demostrar que Hitler ha alcanzado su actual posición, por así decirlo, automáticamente y sin merecerlo. Las causas que se mencionan son, entre otras, la decepción de las clases medias alemanas empobrecidas por la inflación de 1923, la desesperación de los patriotas alemanes por el Tratado de Versalles y su revisión demasiado lenta, así como el miedo al bolchevismo.
Nada de esto es convincente. Todo intento de considerar a Hitler como un ténder acoplado a la locomotora de una idea o de un movimiento provoca que la gente se quede sin respiración cuando ese ténder, evidentemente por sus propias fuerzas y arrastrando a todo el tren de Alemania, de repente rueda en otra dirección. De ahí que la gente se irritara cuando Hitler, el «patriota», «nacionalista» y «racista», convirtió sorprendentemente en apátridas a los alemanes del sur del Tirol e incorporó a su imperio a millones de checos y polacos, o cuando Hitler, el «archienemigo del bolchevismo», firmó el pacto con Stalin y dejó gran parte de la Europa oriental en manos de los bolcheviques. La gente se desconcertará igualmente cuando el imperialista Hitler, en un momento táctico favorable, se revele como federalista y pacifista. Poco a poco el mundo va vislumbrando que Hitler no cumple su palabra. Muchos no entienden todavía que Hitler no se siente vinculado a sus objetivos anunciados públicamente, a su programa ni a sus ideas. Por eso logran tan poco los que quieren combatir a Hitler arremetiendo contra su «programa» del momento y su «filosofía» actual. En cuanto comprueben que es un nacionalista radical, se comportará como un precursor de los Estados Unidos de Europa; en cuanto se haya demostrado que es un asesino de obreros, mandará matar también a los capitalistas. Ciertamente constituye una empresa desesperada intentar clasificar a Hitler dentro de la historia del pensamiento y degradarle a un episodio histórico; esto sólo puede conducir a peligrosos errores de cálculo. Mucho más prometedor es el intento de juzgar a Hitler considerando la historia alemana y europea como parte de su vida privada. No hay por qué avergonzarse de este punto de vista. Es una de tantas posibilidades y sería una suerte que nos ayudara a resolver el enigma de Hitler. (Si tuviéramos que avergonzarnos de algo sería de considerar a este hombre un gran peligro y de tener que esforzarnos por sondear su carácter.)
Los acontecimientos históricos de los últimos veinte años —primero en Alemania y luego en Europa— no sólo han cambiado el mapa de Europa y sus cimientos intelectuales y morales, sino que también han provocado que pueblos enteros hayan perdido su libertad, su honor y su civilización, y cientos de miles de hombres su vida. No sólo han supuesto un peligro mortal para la tradición cristiana de Europa, han destruido la Sociedad de Naciones y han echado por tierra aquellos convenios tácitos que se basaban en la buena fe y en la confianza mutua y que, en la época anterior a la Sociedad de Naciones, hacían que las naciones europeas coexistieran sobre la base del respeto mutuo, sino que además han puesto a una de las principales civilizaciones del mundo en peligro de ser exterminada. Al mismo tiempo, estos acontecimientos han hecho posible que un tal Hitler, procedente de un estrato social en el que el obrero temporero alternaba con el profesional del crimen, ascienda a la esfera de los caciques coronados y de los primeros ministros. Un muerto de hambre se convirtió en multimillonario, un simple soplón de la policía militar pasó a ser el jefe supremo del Reich alemán, un residente de un asilo de mendigos vienés devino el déspota de ochenta millones de personas, un desclasado que era despreciado por todos llegó a ser el ídolo de una gran nación. Sería asombroso que esta carrera de un hombre que lo ha alcanzado todo no fuera mucho más importante que los otros acontecimientos estrechamente vinculados a su ascenso. Entenderemos mucho mejor las hazañas de Hitler si tenemos clara una cosa: la instauración del régimen nazi en Alemania, con todas sus consecuencias, significa para Hitler una carrera social gracias a la cual su vida, que amenazaba con depararle el descenso desde la pequeña burguesía a la plebe, se volvía de repente equiparable a la del rey de Inglaterra y a la del presidente de los Estados Unidos de América.
Se trata de un proceso único e irrepetible, que no es comparable con las casualidades inofensivas y frecuentes por las que algunas personas de la clase obrera o de la pequeña burguesía han adquirido dignidad y categoría. En estos casos se trata de carreras personales: el trabajo, el éxito, un cargo de un nivel medio y luego otro de un nivel superior y, finalmente, como remate, el poder: un poder transmitido legalmente. Nada sería más superficial que comparar a Hitler con tales personajes conocidos por todos. Hitler empieza cayendo en picado y prosigue esa evolución. El hijo de un pequeño aduanero fracasa en sus ambiciones artísticas: ¡el primer golpe de su vida! En lugar de pintor artístico, se hace pintor de brocha gorda, y cae inmediatamente de la burguesía al proletariado. Y ni siquiera ahí es capaz de asegurarse el puesto. Es un mal trabajador y un peor compañero. Más adelante, sigue cayendo hasta convertirse en un mendigo. Los residentes del asilo de hombres de Viena le ponen el apodo de «Ohm Kruger». Su segunda derrota. Luego estalla la guerra: la salvación y el último refugio de tantas existencias fracasadas, pero ni siquiera la guerra salva a Hitler. Tras cuatro años de servicio en el frente, no pasa de ser cabo segundo. Su tercer fracaso. Sus superiores consideran que no le pueden ascender; su carácter no permite siquiera que le confíen el mando de la unidad de tropas más pequeña. Al terminar la guerra, dado que en la vida civil no hay sitio para él, se queda en el ejército, en la posición más baja, denigrante, peor pagada y despreciada por todos: la de soplón, cuyo cometido es fisgonear.
Examinemos minuciosamente a Hitler en esta etapa. Es el momento crítico decisivo en el que se desata la gran maldad que hay en él, es el comienzo de una carrera personal sin precedentes, por la que Alemania, Europa y el mundo entero han de pagar un precio también sin precedentes. Al mismo tiempo, es lo más bajo que puede caer una persona: el soplón y delator profesional ocupa un peldaño aún más bajo que el profesional del crimen. La vida y la sociedad siempre habían arrinconado a Hitler. Primero la burguesía le expulsó de su comunidad y, luego, el proletariado; finalmente, la plebe le escupió de su hampa para enviarle al inefable Acherón. Esta triple condena de la sociedad es una prueba demoledora de lo que realmente vale este hombre. Porque ocurre con mucha menos frecuencia de lo que admiten los novelistas que los caracteres nobles, sensibles y bellos sean arruinados por la vida. La vida casi siempre rechaza a los caracteres malvados, corruptos, feos e imposibles, a los tullidos morales y a los descastados. Éstos no conocen los verdaderos valores de la vida. No saben trabajar, son incorregibles, no son capaces de despertar amor, ni tampoco —huelga decirlo— de amar a nadie. Además de la bancarrota social de Hitler, tenemos que considerar también su completa bancarrota en materia de relaciones amorosas, si queremos juzgar correctamente a ese hombre que, en una buhardilla de Munich, enseña a los ratones a saltar en busca de migas de pan y que, con esta diversión, se entrega a salvajes y sangrientas fantasías en torno al poder, la venganza y la aniquilación. Es una imagen terrorífica, y estremece la idea de que pueda aparecer un segundo Hitler de entre la escoria de las grandes ciudades, de las filas de los traperos, los ladrones y los soplones de la policía, de los mendigos y los rufianes; un hombre que, impulsado por la más profunda decepción y por la voluntad de poder, llegue hasta lo más extremo; un motor dotado de una increíble fuerza de tracción que, finalmente, con un solo movimiento de mano, sacrifique el mundo entero a su yo personal y asocial, como hizo Eróstrato en Éfeso.
En eso consiste la grandeza indiscutible de Hitler. El proscrito, impulsado por una fuerza perversa, está absolutamente decidido a sacar a relucir todos los atributos malos y asociales por los que ha sido proscrito por la vida y a hacerse el amo del mundo. Está dispuesto a subir a lo más alto, en lugar de descender o de someterse, en lugar de corregirse y «empezar una nueva vida», en lugar de volverse un revolucionario y ascender desde el último peldaño en el que se halla: está decidido a ser el más grande, ¡pero de qué forma tan ruin y nauseabunda!
Es característico de la desalentadora superficialidad del actual pensamiento el uso de la palabra «grandeza», que designa una cantidad y no una cualidad, como una expresión de reconocimiento equiparable a «belleza», «bondad» o «sabiduría». Lo que hoy es grande se convierte casi automáticamente en bueno y bello. Pero eso no tiene por qué ser así. Por ejemplo, los estadios y las salas de congresos construidos por los nacionalsocialistas son increíblemente grandes e increíblemente monstruosos. Asimismo, Hitler es «grande» e increíblemente trivial. Es hora de que reflexionemos sobre estas expresiones y no nos quedemos pasmados de respeto ante la grandeza, como si fuera el alfa y el omega, como si un criminal «grande» no mereciera un castigo diez veces mayor que uno pequeño.
Examinemos al soplón de Hitler. Un hombre sin familia, amigos o profesión, sin educación ni formación, un malvado niño adulto a quien nadie quiere ni aprecia y por el que nadie se interesa, un hombre que tiene un carácter extraño y desagradable, un amargado y testarudo que se aferra a los personajes teatrales, egoístas y «solitarios» del mundo de Makart4 y Wagner y que, pese a todo, añora la vida de un héroe de la ópera. Hitler está imbuido de un misterioso y solapado complejo de inferioridad que alimenta un amor propio salvaje y un odio salvaje al mundo, en el que nunca ha podido imponer su voluntad y que nunca ha amado ni respetado su singular carácter; un odio salvaje a los artistas, que nunca han reconocido sus cuadros, a los dirigentes sindicales, que no han querido prestar atención a sus discursos políticos, a todo el Estado austríaco, que le internó a él, Adolf Hitler, en un asilo, a los judíos, que tenían hermosas amantes, mientras que él no era amado por ninguna mujer, a los hombres influyentes y a los oficiales nobles, que le despreciaban. Algún día, todos ellos se la pagarán: los obreros organizados y los judíos, los artistas y el Estado austríaco. Y entonces no sólo tendrá coches y villas, aviones y trenes privados, sino que además intercambiará saludos por telegrama con los reyes. Pero eso sólo son nimiedades. Organizará torneos como los protagonistas de los libros que leía en su juventud y hablará desde una tribuna a las masas y a sus secuaces, que le aplaudirán enfervorizados, entrará triunfante en las ciudades conquistadas como los emperadores y las reinas de los cuadros de Makart, jugará hoy con construcciones y mañana con soldados, como un niño malcriado y omnipotente, y desencadenará guerras como quien lanza fuegos artificiales… En sus ensoñaciones infantiles, este haragán de treinta años que ha sido postergado por la vida se imagina llevando la vida de un gran hombre. A los cuarenta años, como jefe de Estado —así se veía a sí mismo—, sería un soberano absoluto reclamado por el pueblo en apuros; a los cincuenta, haría una guerra victoriosa. Estas especulaciones y su costumbre de considerar los acontecimientos de la historia europea como episodios que adornan su vida privada aparecen expresadas mucho más tarde en algunos comentarios de importancia. Por ejemplo, en el año 1932, furioso e impaciente con Von Papen, declara: «Ya tengo más de cuarenta años, tengo que gobernar ahora». Y al embajador británico le dice, en agosto de 1939, con el gesto de un hombre que observa la vida desde una atalaya filosófica: «Ahora tengo cincuenta años; prefiero hacer ahora la guerra que cuando tenga cincuenta y cinco o sesenta años».
He aquí la clave de la política de Hitler. No es el antibolchevismo o el servicio al Estado, ni un ardiente fervor por la «raza alemana», ni la preocupación alemana por el «espacio vital», ni tampoco una teoría cautivadora sobre la organización de Europa, ni ninguna otra cosa que él haya podido sugerir como el norte de su conducta. Pues ¡con qué facilidad ha traicionado, desfigurado y renunciado a cada uno de estos principios preconizados! No habría que haber esperado a que los expusiera o revisara para reconocer que no hablaba en serio. Las contradicciones vacías de las afirmaciones de Hitler demuestran que todo lo que propone y predica no es más que una máscara, un velo. Ni siquiera se esfuerza por reflexionar o por comprender algo. Sin embargo, ¡qué distinto es su tono cuando contempla las cosas como ingredientes de su propia biografía! «Cuando yo emprendí la marcha con siete hombres…» He aquí un leitmotiv. Y una de las locuciones más curiosas que utilizaba como mínimo veinte o treinta veces en sus discursos —a menudo ante crisis decisivas— para aguijonearse a sí mismo y para intimidar a los demás, rezaba así: «La tarea con la que me enfrento hoy —por ejemplo, para encararse con la Sociedad de Naciones, para provocar a Rusia o para importunar a las democracias occidentales— es mucho más fácil que mi anterior ascenso desde la nada. Si entonces tuve éxito, ¿por qué me habría de preocupar hoy?». No parece que fuera demasiado consciente de cómo se desenmascaraba con estas frases. Hay una cosa evidente: el único elemento constante de la política de Hitler es que, por muy imponderable que ésta sea, siempre está confeccionada a la medida de su persona. La exasperación, el ascenso personal y la satisfacción de un afán teatral por ver su propio yo desempeñando numerosos papeles banales de dudoso gusto, son tres objetivos a los que Hitler sacrifica irreflexivamente civilizaciones, naciones y vidas humanas.
Quien no acepte esta verdad porque le parece demasiado burda y sencilla, y quien intente ver en Hitler algún motivo propio de un hombre de Estado, experimentará irremisiblemente más decepciones y sucumbirá a nuevos errores. Tal motivo no existe. Hitler no es un hombre de Estado, sino un embustero enmascarado de hombre de Estado. Aunque haya hecho todo lo que está en su poder para olvidar su pasado, nunca lo podrá borrar ni olvidar. Todavía conserva el peinado de rufián de la época de su estancia en el asilo vienés, todavía sigue hablando en el dialecto de los suburbios de Viena de aquella etapa de su vida, todavía acostumbra a usar los modales del hampa y del profesional del crimen, de ahí que a menudo se tenga la sensación de que está desahogándose de su cólera, como cuando se quitó la máscara al reunirse con Schuschnigg5 en Berchtesgaden o con Hácha6 en Berlín, o cuando recurre abiertamente a los métodos del hampa en las negociaciones diplomáticas. En lo que se refiere a su apariencia externa, se mueve entre los jefes de Estado y los ministros como un bandido mal disfrazado. En lo más profundo de su ser, sigue siendo el mismo «Ohm Kruger» despreciado y muerto de hambre, que día a día disfruta de su papel, de su venganza y de su fuerza, y que se aferra al poder por puro instinto de supervivencia, a sabiendas de que el día en que se rompa el hechizo su vida habrá concluido. Porque Hitler no puede esperar una pensión ni una jubilación digna. Él cree con razón que en el momento en que pierda el máximo poder, que hoy le ampara y le hace inviolable, se precipitará de nuevo a donde le corresponde: al abismo.
Sin embargo, es poco probable que llegue a ese extremo. El final de Hitler no es una cuestión sobre la que se pueda especular. Como contaba Goebbels, una afirmación de Hitler de la época de la crisis de Strasser,7 en diciembre de 1932, suena muy plausible. Al parecer, tras recorrer la habitación arriba y abajo sumido en profundas meditaciones, Hitler dijo de repente: «Si algún día se derrumba el partido, en cinco minutos pondré fin a mi vida con la pistola». Cabe pensar que se suicide cuando se acabe el juego. Posee exactamente el valor y la cobardía necesarios para un suicidio por desesperación. Además, esta afirmación demuestra lo mucho que le gustan los juegos de azar con apuestas altas. Hitler es el suicida potencial por excelencia. Su única atadura es su ego, y si éste se tambalea, se libra de toda preocupación, carga y responsabilidad. Hitler se halla en la posición privilegiada de un hombre que no ama nada, salvo a sí mismo. Le es completamente indiferente el destino de los Estados, los hombres y las comunidades cuya existencia pone en juego. No es capaz de cumplir con la responsabilidad que le ha sido encomendada. Tras él hay un infierno, el medio social, y él sabe muy bien a cuál pertenece en realidad. Lo que le queda si fracasa es una muerte inmediata y sin dolor, cuyo momento puede elegir él mismo. Y dado que es ateo, para él no existe el más allá. De modo que puede atreverse a hacer cualquier cosa por conservar o ampliar su poder, al que debe su actual existencia y que só- lo se interpone entre él y una muerte rápida.
Esto ya es motivo suficiente para liquidar a este hombre como a un perro rabioso. Dado que el destino de una gran nación está en manos de un mentiroso, un aficionado a los juegos de azar y un suicida, nos encontramos en una situación en la que la humanidad amenaza con extinguirse. Como ya sabemos, el hombre sobrevive en un entorno hostil gracias a la ayuda de la civilización, y la característica decisiva de la civilización es la eliminación de la violencia. Desde siempre, la humanidad corre peligro de muerte, ya que la violencia no se puede eliminar sin que siga existiendo parte del peligro; de ahí que, incluso en el caso de una completa eliminación de la violencia, quede un centro de poder inevitable y, a su manera, mortal: el Estado. (Si los Estados, como aconsejan los periodistas de izquierdas, delegaran ese poder en un Superestado, al final surgiría una concentración de poder todavía más peligrosa, un monopolio de poder sin rival. Es fácil imaginar qué pasaría si ese Superestado cayera un día en manos de Hitler.) El peligro que representa ese centro de poder se manifestaría una y otra vez en un estallido bélico o en la represión política. Pero la humanidad, que como es lógico no está capacitada para resolver el problema de la eliminación de la violencia, ha desarrollado unos métodos que aseguran la superviviencia «como si» no hubiera violencia. Dichos métodos pueden hallarse en el ámbito social: así, por ejemplo, ciertas clases están destinadas a guiar al Estado, y entran en vigor constituciones políticas que asocian el ejercicio del poder con el control, la responsabilidad y el deber. Es imposible entrar en detalles, pero hay que reconocer que se trata de medios temporales y que no son ninguna solución. Si estos métodos fallan y si, dentro de ese centro de poder tan sumamente peligroso en el que cada decisión acarrea consecuencias impredecibles, el criminal usurpa el puesto del hombre de Estado bueno y responsable, la catástrofe general es inevitable. Es trágico que los hombres de Estado no reconocieran a tiempo e instintivamente este peligro en el caso de Hitler. Desde el primer día de su toma de poder, este hombre fue, desde una perspectiva diplomática, plenamente reconocido de jure y de facto, y desde entonces ha negociado en mesas redondas en igualdad de derechos con gente cuyo deber primordial era haberle encerrado. Ahora nos hallamos en plena catástrofe. Lo único que podemos hacer para salvarnos es, dicho sea entre paréntesis, deshacernos de Hitler, vivo o muerto.
Hemos mostrado la única idea consistente que se oculta tras la política de Hitler. Ésta es, en una palabra, Hitler. Pero todavía no hemos analizado con lupa su método, ese método que ha hecho posible el asombroso ascenso de un hombre venido abajo que primero alcanza el honor y luego la máxima dignidad, ese método que el «hombre de Estado» sigue aplicando con una monotonía inquebrantable.
Ese método es tan terriblemente sencillo y obvio que cuando se ha buscado la receta del éxito de Hitler casi siempre se ha pasado por alto. Su método se llama «violencia».
Todo lo demás desempeña un papel secundario. Naturalmente, Hitler también se vale de la mentira, la demagogia, la calumnia y las promesas. Hitler está especialmente orgulloso de determinadas reglas propagandísticas que ha usado con regularidad. En Mein Kampf (Mi lucha) se presentan como un rasgo de ingenio: nada de mentiras pequeñas, sólo grandes; nada de pruebas, sólo la repetición constante; concentración exclusiva en lo más estúpido, etc. Tal vez Hitler sobrevalore tanto la originalidad como la eficacia de esta receta. La extraordinaria eficacia de su muy rudimentaria propaganda se debe más bien a que Hitler, desde un principio, ha vinculado estrechamente la propaganda, la persuasión y las negociaciones con la violencia y el terror. La violencia, la aplicación permanente, directa y franca de la violencia desnuda para conferir énfasis a cada una de sus afirmaciones y pretensiones es el método de Hitler, del que depende por completo. Su descubrimiento no se debe tanto al genio de Hitler como a la desesperada decisión que tomó en su día de influir en el mundo sin vacilación y sin escrúpulos.
Desde su puesto de soplón y de miembro del hampa, Hitler llegó directamente a una posición de poder absoluto que desde entonces no ha abandonado, sino que ha ido ampliando sistemáticamente. Primero no poseía el poder absoluto sobre el Reich alemán, sino sólo sobre un círculo que constaba de dos o tres docenas de políticos trogloditas. Pero desde el principio fue un poder absoluto. Hitler se afilió al Partido Obrero Alemán como miembro del comité número 7. Lo primero que hizo allí fue fomentar la disolución del comité del partido y no sustituirlo por otra dirección, sino por un dictador al que los demás estaban obligados a guardar lealtad y obediencia incondicional. Aquí se dio cuenta por primera vez de que el poder es atractivo y protege. El poderoso no es responsable ante nadie, y es respetable e intangible. En los gremios que Hitler dirige, el poderoso posee algo que las leyendas judías denominan golem, un aparato mecánico que ejecuta la acción, para la que su creador carece de fuerza y de valor. (Dicho sea de paso, es interesante constatar que el «ascenso» de Hitler comenzó con una «toma de poder» sin el menor mérito por su parte, que, como veremos enseguida, se caracteriza por la paulatina ampliación de ese poder, mientras que hasta entonces, en el «ascenso desde una situación normal», el poder era la coronación de múltiples méritos y éxitos. En el caso de Hit ler el poder no es el resultado, sino el medio para el ascenso personal.)
De ese poder y de su ejercicio, nada ha cambiado desde 1919 hasta 1940. Hitler ocupa hoy exactamente la misma posición que en su buhardilla plagada de ratones en 1919, y sigue siendo la misma persona asocial con los mismos resentimientos que entonces. Lo que sí ha cambiado es la magnitud de su poder y, por tanto, la esfera social en la que transcurre su vida y en la que toma sus decisiones. El grupo pequeño y oscuro se transforma en un partido; el partido, en un Estado dentro del Estado; el Estado dentro del Estado, en el propio Estado; y hoy, el Estado en un Imperio. En lugar de batallas de salón, ahora Hitler acaudilla batallas reales, y no hace negocios con clientes de cervecerías o con propietarios de imprentas, sino con ministros de Economía y con comisarios del pueblo que entienden de la industria petrolera. El carácter de los negocios, la manera de hacer la guerra y el ejercicio del poder siguen siendo los mismos. Haber descubierto este método de ejercicio del poder es el segundo rasgo de ingenio de Hitler.
Existen dos tipos de poder: el pasivo, el poder hereditario, como el que poseen los lores, y el poder activo o de liderazgo. El primer tipo de poder sólo exige a sus sujetos obediencia y diligencia; el segundo requiere disciplina y acción. Hitler ha descubierto que el liderazgo conduce a una ampliación del poder casi automática y vincula a los secuaces mucho más estrechamente al líder (Führer), en la medida en que los desarraiga, les obliga a actuar sin cesar y los enfrenta a situaciones inesperadas. El inicio de una acción y la forzosa conversión de los gobernados en secuaces equivale más o menos a la transformación de un ejército de paz permanente en unas fuerzas armadas movilizadas para la guerra. Aunque la sumisión y la servidumbre de los que son liderados es mucho más totalitaria —y para el resto del mundo mucho más peligrosa— que para los que son gobernados, los primeros son menos conscientes de su situación que los segundos. La acción incesante, y especialmente las sorpresas continuas y sus consecuencias —el irritante cambio sucesivo de condiciones de vida, palabras, enemigos y objetivos—, dificulta el desarrollo de una sensación de opresión, crítica ni voluntad de libertad, como ocurre en otras situaciones gubernamentales estáticas. De ahí que sean absolutamente inútiles todos los conceptos psicológicos que consideran al pueblo alemán como «oprimido» y «esclavizado», en el sentido clásico de la palabra, y que cuentan con reacciones similares como la de los Países Bajos en la época de Felipe II o la de Polonia y Hungría en el siglo XIX. La situación es completamente distinta, como las posibilidades psicológicas. El pueblo alemán no está esclavizado, sino importunado por la agitación y obligado a servir a una cuadrilla de salteadores que entienden la vida de forma más militar que servil, imprevista y poco alentadora, pero sí alegre y aventurera. Además, hasta ahora su vida ha sido coronada por triunfos y botines increíbles, aunque un tanto inquietantes. Está claro que una revuelta contra el Führer de estas personas convertidas —por voluntad propia o por la fuerza— en ladrones ha de basarse en otras razones psicológicas e inspirarse en otros lemas distintos de la rebelión de los ilotas oprimidos y esclavizados contra sus tiranos. De ahí que las viejas consignas no sirvan para nada.
Ahora tenemos una idea bastante clara del fenómeno histórico de Hitler, de sus motivos, sus objetivos y sus métodos. Mencionemos de nuevo brevemente los puntos esenciales: Hitler no persigue ninguna idea, no sirve al pueblo, no tiene ningún concepto de lo que es un hombre de Estado, sino que única y exclusivamente satisface su ego. Sus motivos son un terco amor propio, la exasperación y una imaginación corrupta. Los objetivos que persigue, en el siguiente orden de sucesión, y siempre y cuando no pongan en peligro el primero de ellos, son éstos:
- Conservar y ampliar su poder personal.
- Vengarse de todas las personas e instituciones por las que siente odio, que son muchas.
- Representar escenas de las óperas de Wagner y las pinturas al estilo de Makart, en los que Hitler sea el protagonista principal.
Todo lo demás es táctica y simulación. En la enorme testarudez y falta de escrúpulos de su amor propio hay grandeza, y puede considerarse genial su concepción instintiva y su explotación de determinadas formas de poder. En general, su carácter, cuyos rasgos generales son el encono y un gusto llamativamente malo, es especialmente repugnante, feo y solapado. Carece por completo de bondad, generosidad, caballerosidad, humor y valor. Es una persona miserable, sin dignidad, sin modales y sin verdadera grandeza. Además, es hipocondríaco. Una vez analizadas la personalidad, la política y los métodos de Hitler, podemos formularnos de nuevo la pregunta del inicio: ¿Hitler es Alemania? Los que lo nieguen demasiado deprisa, no entienden del todo la pregunta. Creen que lo que se quiere saber es si Hitler es un alemán representativo. Es una cuestión muy diferente y mucho menos esencial. De todos modos, para su tranquilidad, queremos decirles a los amigos de Alemania que pueden responder con un no. Hitler no es un alemán típico.
Al alemán normal no le faltan buenos sentimientos ni generosidad, valentía ni humor, virtudes de las que Hitler carece por completo. Como individuo, no representa nada en lo que un alemán pueda reconocer su propio carácter. El alemán es abierto, le gusta comer, beber y meter bulla; es cariñoso, agradable, flemático, desbordante y extraordinariamente bueno para el trabajo y para el juego; es ligeramente irritable, pero se aplaca con facilidad. Sin embargo, Hitler, insensible, colérico y sumamente antipá- tico, con su odio permanente, su vegetarianismo, su miedo al alcohol, al tabaco y a las mujeres, su mirada fija y su repugnante parte de la boca —el alemán, en cambio, suele tener una expresión bonachona— es una anomalía en Alemania y el ciudadano medio lo considera instintivamente como algo aparte. Si se quiere saber qué aspecto tendría un dictador rechoncho típicamente alemán, basta con observar a Göring. Göring disfruta de verdadera popularidad en Alemania: ni siquiera sus adversarios y sus víctimas le odian demasiado. Su brutal vitalidad es alemana, mientras que el sadismo reprimido de Hitler no es alemán. El glotón que se atiborra a comer divierte a los alemanes mientras que el jadeante devorador de zanahorias provoca malestar.
De ahí que Hitler no sea popular. Es Dios o Satanás. La simpatía humana hacia su persona o, al menos, hacia la leyenda en torno a su persona, no existe. No hay buenos chistes ni anécdotas acerca de él. No inspira a sus adeptos un amor personal o una simpatía demasiado cordial, que podría compensar el terrible asco y la aversión que sienten por él sus enemigos. A ojos de sus fieles, su estatua se alza sobre un alto pedestal de éxito y poder que causa vértigo. (Algunos intelectuales nazis juegan incluso con la idea de hacer de Hitler una divinidad tras su muerte.) Nadie le quiere como hombre. Cuando se desmorone el pilar de éxito y poder que lo sustenta, nada impedirá a sus desilusionados admiradores maldecirle y condenarle, como hacen todas las personas primitivas con sus antiguos ídolos. Con todo, un examen más detallado de su persona tampoco le sustraería a este destino.
Pero esto es poco relevante, porque el poder de Hitler sobre el pueblo alemán se sustenta en unas bases muy diferentes de las de la popularidad. Como persona, Hitler puede no ser ni alemán ni popular, pero sí como líder —Führer—. Hitler puede no ser típicamente alemán, pero sí puede ser Alemania en su calidad de Führer. Recordemos que incluso antes de su ascenso al poder había legiones de alemanes tras él. Y todavía hoy, cuando su inhumanidad ya es reconocible, sigue teniendo muchos secuaces sinceros. A la mayoría de ellos les parece un extraño. Existen causas más profundas que justifican la formulación «Hitler es Alemania»… al menos en parte.
Dichas causas han de ser buscadas en los únicos puntos cardinales constantes y aparentemente reales de la política de Hitler: en su voluntad de poder, en su exasperación y su tendencia hacia lo teatral. Estas tres características seducen a Alemania, aunque procedan de Hitler.
Cualquiera que sea capaz y tenga la voluntad de llegar al poder, gobernar y dirigir encontrará en Alemania multitudes que le obedezcan y le sigan alegre y despreocupadamente. Es algo que los países occidentales no entienden; a menudo no lo creen, y si lo creen, lo desprecian. Aman ante todo la libertad y la autodeterminación y no pueden imaginarse una mentalidad que considere estos logros como una carga de la que uno se libera con alivio. Pero ésa es la forma de pensar de los alemanes. Y yo quisiera añadir que esa mentalidad no ha de ser más despreciada que la de las naciones amantes de la libertad. En la historia alemana no ha habido ninguna revolución coronada por el éxito ni casi ningún caso de autodeterminación eficaz que merezca ser recordado.
En contraste, ha habido largos períodos gloriosos: el dominio de los Kaiser en la Edad Media, el sabio y benévolo régimen de los príncipes de la Iglesia, el afortunado patriarcalismo de muchas dinastías célebres, el gobierno elegante y magnánimo de la oligarquía comercial de la Hansa, etc. Con el transcurso de los siglos, el alemán ha aprendido que la renuncia a la autodeterminación polí- tica, para la que no está suficientemente dotado, no significa renunciar a la dignidad humana, aunque otras naciones puedan interpretarlo así; ha aprendido que ni siquiera se le arrebata la libertad que de verdad desea, es decir la libertad de su esfera privada, y por último, que en general así se las arregla bastante bien.
En este último aspecto, como en todas las demás cosas, hay que registrar un declive en este siglo. No po – demos entrar en detalles del cómo y del porqué. Baste decir que el comprensible deseo de autoridad y de un buen gobierno ha llevado a muchos alemanes a venerar la violencia desnuda y brutal. La violencia en bruto, que carece de todo contenido, ejerce un atractivo mágico cada vez mayor en las actuales generaciones de alemanes. Está muy extendido un masoquismo masivo sofocante y angustioso. El «hombre fuerte» y el gobierno que «interviene con dureza» despiertan entusiasmo. Ésta es la mentalidad que Hitler encontró y fomentó. Amordazar a la prensa, suprimir la libertad de expresión y de opinión, la Gestapo, los campos de concentración…: no sólo intimida a las personas, sino que además, a diferencia de las reglas «chapuceras» y «temerosas» de la democracia liberal, les hace perder la cabeza. (Por esta razón, nada serviría tanto a la causa de los aliados en Alemania como un golpe militar brutal y violento, y nada ha perjudicado más al prestigio de los aliados que toda su política de indulgencia y apaciguamiento, que simplemente no tuvo en cuenta esta disposición psicológica de un gran número de alemanes.)
La ventaja psicológica que posee Hitler gracias a esta tendencia masiva a conformarse con la violencia se ha perdido en parte por el carácter dinámico de su liderazgo. (Ya hemos visto que a cambio ha obtenido otras ventajas.) La mayoría de alemanes respeta una política conservadora fuerte que garantice la paz y el orden y que deje intactas la esfera privada y la comodidad doméstica. Sin embargo, un liderazgo dinámico que convierta a todos en secuaces, que sea totalitario y que no conozca espacios libres privados y una vida sin cargas ni preocupaciones, sino que exija la acción permanente, eso sólo lo desea una minoría juvenil —los verdaderos nazis—, mientras que la mayoría lo considera desagradable y molesto. Trataremos esta cuestión con más detalle cuando analicemos la postura de los nazis y de la población leal. Son debilidades que la propaganda antihitleriana puede aprovechar con eficacia. De todos modos, tales debilidades no se revelarán como mortales. Porque Hitler, como no se siente vinculado a un programa ni a un objetivo ni a una persona, está plenamente capacitado para renunciar durante un tiempo al dinamismo, al totalitarismo o a sus propios secuaces y volverse conservador, si fuera necesario para conservar el poder. Ya lo hizo con éxito el 30 de junio de 1934.8 Además, su voluntad de poder no es el único pilar psicológico de su sistema. Más funesto es su vínculo con Alemania sobre la base de la exasperación común.
Fue una casualidad trágica para todo el mundo que la miseria personal de Hitler coincidiera con la miseria alemana en el año 1919. Como Hitler, Alemania había fracasado terriblemente. No fue sólo una derrota militar, sino un fracaso de toda la concepción alemana de la vida que, a semejanza de la de Hitler, respondía al mundo de Wagner y Makart. Alemania, como Hitler, no reaccionó ante la derrota afrontándola, buscando sus propios errores y rectificando, sino con exasperación, terquedad y odio. Esta tendencia a la exasperación es un grave peligro y una debilidad psicológica del carácter alemán. El alemán —tanto el individuo como la nación— tiende siempre a sentirse perseguido, ofendido y maltratado. Le gusta verse como el «tí- pico alemán honrado, bueno y tonto», del que el mundo malvado, falso y envidioso siente celos y cuyo carácter bonachón es explotado continuamente. No nos detendremos ahora a remontar esta funesta idiosincrasia alemana hasta sus raíces históricas. Aunque sus orígenes no daten de más allá de ciento cincuenta años atrás, parece inextirpable. Dicha idiosincrasia es, como sabemos, el resultado de una autoconciencia patológica. Es un sentimiento complicado. No es que al alemán le falte conciencia de sí mismo, en muchos aspectos es incluso exagerado. Por una parte, tiene una gran confianza en su fuerza y su capacidad y está siempre convencido de que puede con todo «simplemente remangándose», lo que naturalmente es un error. Pero por otra parte, se siente indefenso como un niño —cosa que probablemente sea otro error— cuando se trata de intereses pacíficos y civiles: vive continuamente atemorizado de ser engañado, y sólo se siente seguro cuando puede asestarle un golpe a alguien. No tiene una autoconciencia pacífica, sino guerrera: una mezcla peligrosa.
Si se agita esta autoconciencia militar, el resultado es terrible. Eso fue lo que ocurrió en la Guerra Mundial. La derrota no se puede admitir jamás, bajo ningún concepto. Es una puñalada en la espalda. Tanto los judíos como los masones tienen que aguantarse y hacer como que la derrota no ha tenido lugar. Si alguien pronuncia la desagradable verdad, se le asesinará de inmediato. La furiosa y sanguinaria exasperación que se propagó por toda Alemania después de 1918 es idéntica a la reacción de Hitler ante la derrota, cuando fue expulsado de la vida y obligado a vivir en una buhardilla y en un asilo. A Hitler sólo le hizo falta cambiar «Hitler» por «Alemania» para concitar en miles y millones de alemanes la terrible exasperación cargada de odio.
Recapitulemos brevemente las partes de los discursos de Hitler que desataron los aplausos más espontáneos y efusivos. Se trata siempre de pasajes que excitan las pasiones, como por ejemplo: «Aquí la prensa mundial no ha encontrado ningún motivo para alterarse: los torturados no eran más que alemanes», y otros comentarios parecidos. En cuanto a los temas que se venden bien de su propaganda, siempre despiertan sentimientos de inferioridad y afán de venganza, como por ejemplo: «el cerco», «la infamia de Versalles», «la conspiración mundial judía contra Alemania», «la plutocracia inglesa». Cuando se comprueba que hasta sus críticos alemanes se expresan con un tonillo de rencorosa alegría por sus discursos sobre política exterior («Esta vez sí que les ha cantado las cuatro verdades»), entonces se reconoce hasta qué grado Hitler es Alemania.
Aunque haya excepciones, la exasperación es un sentimiento muy difundido en Alemania que el propio rencor de Hitler ha contribuido a aumentar. Eso no significa que Hitler no se encontrara de antemano con una tendencia general a la exasperación. No es, pues, muy equivocado afirmar que el odio de Hitler fruto de sus complejos de inferioridad y su desafiante manera de imponer los peores atributos de su ego están ligados a fenómenos típicamente alemanes, y no sólo de Hitler. Es imposible atajar dichos fenómenos «saliendo al encuentro de Alemania a medio camino» o «quitando de en medio las piedras del escándalo». Eso sólo pueden proponerlo los que no entienden nada de la psique de los alemanes. Su capacidad para imaginarse la realidad tal y como la necesitan forma parte de su estado mental enfermizo. Prueba de ello es la histeria de cerco en la que se ha visto envuelta Alemania últimamente, cuando en realidad era Alemania la que había puesto en un aprieto a Polonia. Aquí no podemos explicar cómo pueden curarse los alemanes de esa psicosis. Mientras Hitler siga fomentando sistemática y diariamente esa tendencia, es imposible hablar de curación. Sólo se podrá intentar cuando Hitler haya sido eliminado. Pero hasta entonces, esa propaganda que ignora dicha mentalidad e intenta discutir con los alemanes, completamente obstinados en su exasperación como con personas razonables, está condenada al fracaso. Hoy es imposible hablar con ellos sobre todas las cuestiones que figuran bajo la rúbrica «A Alemania le han arrebatado injustamente sus derechos y tiene que recuperarlos». Actualmente, la única respuesta eficaz a estas cuestiones consiste en liarse a puñetazos. Eso no significa que no haya otras muchas cuestiones sobre las que se pueda discutir perfectamente con ellos. Más adelante trataremos muchas en este libro.
En lo relativo al tercer rasgo que Hitler comparte con Alemania, a saber, la tendencia a lo teatral, seremos breves. De momento, esa tendencia no desempeña un gran papel en la política. Sin embargo, hemos de decir que el wagneriano Hitler —wagneriano no sólo en el sentido musical y estético— ha hallado resonancia entre los adeptos alemanes de Wagner. De hecho, la polémica en torno a Wagner, que no ha cesado en el último siglo, no es otra cosa a nuestro parecer que la lucha entre los nazis y sus adversarios. La mentalidad y la concepción vital de Hitler fueron anticipadas por Wagner y sus seguidores. Quien se adentre en la materia comprobará que ya el primer modelo mínimo del Tercer Reich de Hitler había surgido, en los años noventa, del círculo de Bayreuth: la colonia fundada en Paraguay por el ingeniero de montes Bernhard, que lleva por nombre «Nueva Alemania». No debemos dejar de reflexionar sobre este tema. El exhibicionismo político de Hitler, su afición a las escenificaciones teatrales, los efectos fatuos, los desfiles, los festejos impresionantes y los edificios monumentales son repulsivos a ojos de la minoría antiwagneriana, mientras que fascinan a los adeptos de Wagner, que son mayoría en Alemania. Ridiculizar todo como recurso de la propaganda antinazi no es tan fácil como quieren hacernos creer algunos propagandistas socialistas.
Recapitulemos brevemente los resultados de nuestra investigación. Primero: Hitler no se siente vinculado a ninguna idea o concepción política. Puede prescindir de cualquier idea cuando ya no es sostenible. Para eliminar el peligro procedente de Hitler, hay que eliminar al propio Hitler. Segundo: Hitler es Alemania en el sentido de que responde a la idea alemana de un poderoso, articula la exasperación alemana y satisface cierta tendencia de los alemanes a lo teatral. Se estima erróneamente la psique alemana si creemos que, explayándonos sobre estos puntos, podemos hacer que Hitler pierda popularidad entre los alemanes, por muy repugnantes que les parezcan estos atributos a otras naciones. Y tercero: Hitler se volverá inseguro y vulnerable en el momento en que se le caiga la máscara. Hitler se atrinchera tras sus ideas superficiales y en cambio continuo, tras sus conceptos políticos y tras su poder. De ahí que haya que entender al pie de la letra la fórmula «guerra contra Hitler». Desde un principio tiene que estar claro que esta guerra no puede concluir mediante negociaciones con Hitler, sino mediante negociaciones acerca de Hitler. En cuanto al pueblo alemán, hay que explicarle que estamos enemistados con los alemanes porque luchan a favor de Hitler y, en segundo lugar, que Hitler tiene buenas razones para movilizarlos a luchar, ya que sólo le salvan de la horca los cadáveres de sus soldados. El hechizo de Hitler se romperá cuando deje de ser tratado como un hombre de Estado y un gobernante, y empiece a ser tratado como el mentiroso que es, cuya eliminación constituye la condición previa para cualquier negociación de paz.
Ahora bien, la palabra «eliminación» ha de ser entendida en sentido genuino. Una mera dimisión política, quizás en forma de abdicación voluntaria en favor de Göring o Hess, que tuviera lugar con gran ostentación teatral y que se presentara como un «sacrificio» sería absolutamente inútil. Eso sólo significaría un repliegue estratégico hacia una posición mejor resguardada y no eliminaría el poder de Hitler, sino que posiblemente incluso incrementara su prestigio. Entonces, Hitler, como el «gran anciano» que se retira al Obersalzberg y se broncea bajo el sol de la vieja gloria de sus antiguos éxitos y de la nueva santidad de su renuncia al cargo, seguiría gobernando desde su refugio a través de la persona de su lugarteniente o supuesto sucesor. Mientras sobrevivan Hitler y el gobierno nazi, Hitler seguirá en el poder. Porque pese a todas las rivalidades y ambiciones personales, Göring, Hess y sus secuaces saben que Hitler es el fundamento y el eje de todo el sistema nacionalsocialista y que, si renuncian a él, se desmorona el castillo de naipes.
Tampoco sería suficiente la eliminación de su persona mediante un atentado coronado por el éxito. Es un viejo error creer que el poder de un personaje se puede derribar mediante su eliminación física. Aunque suene a frase hueca, es un hecho que en tales casos «el espíritu sobrevive». Hitler no sobreviviría como un poder de fondo, sino como mártir, como santo, como Dios. Es posible que en tal caso las luchas que librasen los rivales por la sucesión trastornaran y paralizaran el régimen. Pero tras esa etapa de transición el régimen recobraría todavía más fuerza, pues entonces poseería algo que ahora no tiene: un mito indestructible. Hitler recuperaría el papel que desempeña Lenin en Rusia y que ha desempeñado Dollfuss en la Austria de Schuschnigg.
La eliminación de Hitler, para que sea eficaz, ha de ser total: en el campo político, moral y físico. Si la eliminación física debería tener lugar en forma de ejecución o de un exilio permanente, por ejemplo, en Santa Helena, es una cuestión secundaria. Lo importante es que tenga el carácter del cumplimiento de un juicio, y que tras el juicio no quede ninguna duda de lo siguiente: una continuación del régimen de Hitler es imposible, y Alemania no puede seguir siendo gobernada en nombre de Hitler. Sólo así podremos eliminar al gobierno nazi, que está sólidamente atrincherado. De lo contrario, éste mantendría a Hitler con vida incluso después de muerto. Porque los dirigentes nazis no cuentan con un firme apoyo del pueblo, ni siquiera entre los nazis más simples, sino que dependen de Hitler. Si éste no siguiera en el poder y si dejara de existir su persona, bastaría el mito de Hitler para que conservaran su posición. Si queremos deshacernos de Hitler, ha de ser exterminado en tres sentidos: como institución, como persona y como leyenda. Hay que eliminar la institución llamada Führer, deshacernos del hombre y echar por tierra la supuesta gloria de sus éxitos.
Una vez que Hitler haya sido eliminado en estos tres sentidos, automáticamente dejará de existir el régimen nacionalsocialista.
