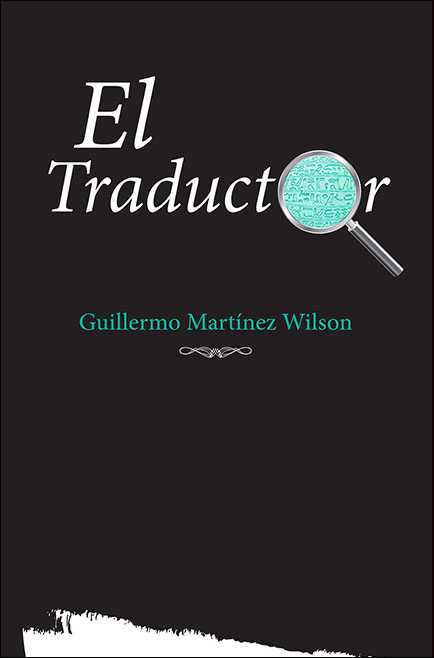Por Rubén Aguilera.
Guillermo Martínez Wilson (Santiago, 1946) visita Suecia casi treinta años después de haber vivido en ella. Trae consigo su más reciente novela, “El traductor”, que nos presenta con la sencillez y jovialidad que tanto apreciamos los que lo conocimos en aquella época. Vivíamos en Lund y como él mismo dijese durante la presentación de su libro, no teníamos idea de lo que iba a pasar con nosotros. Refugiados políticos recién llegados a un reino ajeno con una lengua inentendible. Guillermo como artista plástico logra sin embargo en poco tiempo abrir un taller galería con un colega argentino, Carlos Posada. Y casi enseguida obtener un trabajo en el laboratorio de documentación del hospital provincial. Allí introduce, por mera casualidad, la ilustración plástica de procesos biológicos no captables por la tecnología fotográfica de la época. Se crea el cargo pero él resulta desplazado. Decide entonces volver a Chile con su esposa Lylian pero se ven obligados a realizar una parada de dos años en España. Ya de regreso a su país, casi como uno de sus propios personajes, trabaja como empresario minero durante 15 años en el Norte Chico. Sigue escribiendo y comienza a publicar.
“El traductor”, empezando por el maravilloso prólogo de Edmundo Moure, nos introduce en un mundo dicotómico, sin embargo donde sólo la gris y lega condición del personaje principal nos permite alcanzar la vorágine colorida del relato universal y viceversa. Veremos por qué.
Un relato en primera persona de un hombre ya fuera de los circuitos regulares de la vida actual, pero conciente de su rutina sombría. Que nos retrotae al Lobo estepario de Hesse y los personajes asfixiados de Sastre o de Camus. También a Benedetti con La Tregua, o la metafísica existencial de Sabato, con el Túnel. Un monólogo lento, tentativo, consecuentemente apretado en la camiza de fuerza de la condición humana, pero sin miedo al crescendo. Que se siente insufisciente, desechado, reducido a ser sólo una imagen paterna para las mujeres jóvenes. Sin estudios universitarios, por falta de dinero. Atrapado en una sociedad clasista, sólo insinuada en el relato, sin embargo determinante, llega al final, tras 40 años de trabajo ininterrumpido. Un excluido que intenta reencontrar un hilo conductor en su vida y que tiene que enfrentarse a un nuevo orden de empresas mediadoras de empleo, mano a mano con un nuevo esoterismo y los métodos de auto ayuda.
En su rutina está la parroquia, el boliche, que recuerda a la Colmena de Celá, donde también domina la clase media venida a menos, y muchos otros ambientes terminales. Se bebe, mesuradamemete por razones de edad y de salud, se arregla el mundo, pero por sobre todo se discute la timba, es decir, el atajo inancanzable. La vejez como estado de ánimo donde la relación amorosa se hace hipersensible al más mínimo cambio perturbador. En otras palabras, la paralizadora fuerza de la costumbre, donde hasta ponerse a escribir es locura. Y con un cuchicheo de fondo de las dueñas de casa, personajes definidos a cincel, que constituyen el tejido social profundo, como en Cae la noche tropical de Puig. Donde se perciben los más mínimos cambios y se analizan con la lógica demoledora de la mordomía.
En un mundo crecientemente virtual, intrincado, difícil de asir, entre jóvenes y niños que están permanentemente colgados de la red. Donde la novela puede llegar a tener el formato nímeo de una estampilla, según el propio traductor. Autoironía, casi humor negro del autor. No me extraña, está la popular Literatura Chick, por ejemplo, relatos cortísimos sobre las preocupaciones cotidianas de jóvenes mujeres haciendo carrera en el mundo de hoy. Sin embargo, quizás para sorpresa del traductor y su propio creador es posible escribir una gran obra en pequeño formato. Más aún dos obras en una, magistralmente ensambladas en un continuo, como en El Traductor”. La dicotomía resuelta.
Sin embargo, a pesar de todo, el abrumado personaje, termina trabajando de mayordomo en un último reducto donde todavía reina el trato excelente e igualitario entre colegas. Una especie de humanismo arrinconado pero no derrotado, quizás el último de la vieja administración en constante demolición o el presagio de un nuevo renacer. Y todo gracias a una mujer joven que lo trata de igual a igual. Allí, se da de bruces con un manuscrito encabezado por un poema gráfico: J Tzee año 2008. A manera de enganche o coda entre los dos tiempos de la novela, especie de pista como en la novela policial. Quizás dando origen al género de los géneros o, al menos, un nuevo género. El personaje sufre un deslumbre, un enamoramiento literario sólo comparable al primer amor juvenil. Un homenaje al libro, su rescate pero que al mismo tiempo nos rescata, nos redime. Es allí que el personaje se convierte en el traductor, cuando se decide a traducir el ignoto manuscrito. Sin embargo, mientras la línea existencial en los autores anteriormente nombrados se mantiene implacable hasta el fin, en Martínez nos encontramos con una rúptura radical, haciéndonos entrar sin posibilidad de retorno a un espacio totalmente distinto.
(Conocí el caso de un doctor en filosofía de origen uruguayo que realizó toda su investigación académica y publicó casi toda su obra trabajando como portero de una institución universitaria en Suecia.)
De este modo, toda la primera parte del relato es un acercamiento meticuloso para llevarnos a la mansión arcana, anacrónica, situada curiosamente en África del Sur. La casona acechante en nuestro inconciente colectivo, de por sí unos de los arquetipos más impactantes de la obra universal, por ende que más despierta la fantasía, nostalgia y estupor del lector. Extraña coincidencia. Ximena Narea, artista plástica y editora chilena radicada en Suecia hace muchísimos años visita Chile, justamente con una exposición gráfica “Emily”, que trata de una casa abandonada en Escania, el sur de Suecia, y de su dueña y de tres generaciones definitivamente esfumadas, salvo un sobrino que cerrando la puerta dejó la casa definitivamente sellada hace cuarenta años, para vivir para siempre en Australia. Pero, en El Traductor está también el jardín, el remanso pero también la sombra, otro espacio indecible que todos llevamos en lo profundo, como referencia vital y emocional. Mansión lejana, Jardín de las sombras, como conceptos vitales. Y allí, atrapados ya en la segunda parte del relato, nos chocamos con el gran demiurgo, esta vez encarnado en una anciana obsesiva, que cual un omnipotente dramaturgo rehace todos los pedazos de un tiempo perdido usando personas de carne y hueso. No sólo escoge las bambalinas sino que principalmente escoge los áctores, distribuye los personajes y determina el libreto como el desenlace. En ese espacio escénico que es el hogar, la casa, en este caso, la mansión colonial y su jardín. Todo gracias a las rentas intactas y eternas de la familia. Quizás metáfora de la refundación pactada para dejar atrás el apparteid y la dictadura.
Volviendo atrás, por un momento, se puede decir que el lector se resigna aunque con deleite a un relato cotidiano, rutinario, hecho de las pequeñeces de un retirado que ya dejo atrás la mayor parte de su vida. En una técnica de autor dentro del autor, donde es muy fácil fracazar, pero que Martínez logra resolver con soltura. Pero, en un giro inesperado, no arrastra de la atmósfera existencial y monótona de la primera parte del relato, a la vorágine sudorosa de Joseph Conrad y los cuentos de nuestra juventud con Emilio Salgari, introduciendo un tercer relator. Este último lo sufiscientemente exótico para hacernos traspasar los límites de nuestra cultura referencial. Además impreciso, consecuentemente con toda la atmósfera encantada de la novela. Humor efectivo por lo imperceptible. Con un enorme sentido estético donde la poesía invade el texto sutil y arrobadora. Y donde la propia novela se abre sin resticciones a esa poesía. Metáfora sutil de lo íntimo, descripción del jardín a través de los ojos de un joven jardinero, criado en un orfanato, mitad africano, mitad europeo, pero en los hechos de ninguna parte, que va creando en la medida que va mirando lo existente. Una clave estilística única, que involucra filosofía, literatura y arte, al mismo tiempo.
Aunque está el otro jardín, el organizado, dirigido por el infaltable maestro, porque nada surge de la nada, ni siquiera ese joven de todos lados y de ninguna parte, que crea con tan solo mirar. Es el Jardín Bethelen de Peter Lagarto, el maestro, el animismo, el jardín originario. ¿Castaneda? Aquí por supuesto nos viene a la memoria Dickens, Twain, Salgari. Obviamente, el edén del Antiguo Testamento también. Personajes indelebles, mediante una técnica de relato tipo isberg. Sólo se atisva el tope del personaje, pero el lector es arrastrado a la profundidad, quiéralo o no. Su acerbo literario o, al menos su acerbo fílmico, lo invade, aunque se resista.
Es la mansión de los buenos tiempos. La que todos llevamos dentro, querámoslo o no. Ya como símbolo de la casa patronal, ya como símbolo del hogar desmantelado de nuestra infancia. Pero en esta novela es la mansión de un pasado colonial, rodeada por un jardín puesto a punto. Desde allí arrancan líneas que nos llevan, sin fricciones, a la Europa de la Segunda Guerra Mundial, sus prolegómonos y sus colofones. Allí nos damos de bruces con el Káiser, con la Comarca de Kenhartt, con Holanda, la patria de los boers. Vislumbramos la Segunda Guerra Mundial y sus secuelas, especialmente para la vieja clase derrumbada. Y todo esto en pocas líneas. Un viaje ensoñado que Bolaño también realiza, pero monumentalmente, en 2666. Curiosamente este caserón, remanente de una gloria pasada, podría estar en Chile y salvo leves matices diferenciales, poblada con los mismos personajes. Puede situarse también en la India o en cualquier región con pasado colonial. Incluida también la maravillosa y ensoñada referencia lateral al Convincente orfanato Calvinista de ciudad del Cabo. Y a estas alturas ya son tres autores personajes que se entrecuzan en relato.
Todas referencias o fugas que confluyen y fortalecen el nudo gordiano de esta segunda parte de la novela: la masión y su jardín. Estrecho escenario en reconstrucción veloz bajo la autoridad obsesiva de una dama. Allí desfilan personajes arraigados como el chofer Babujohn, ancestral y motivado por un odio contenido igualmente ancestral. Miembro del clan Zuluu, colaborador con el apartheid. Pero arisco com una pantera que en cualquier momento ataca. Millie, la sirvienta, la autenticidad pero domesticada. No ancestral, joven como él protagonista del manuscrito, oriunda pero igualmente desarraigadas. Y la maravillosa anciana fantasma, profunda, emblemática. La milenaria Lucy, del Valle del Rift, me atrevo a decir. Nuestra madre africana común.
Y todo esto no es mera coincidencia, la literatura va en esa dirección, lo ancestral, como lo ultramoderno se entrelazan en esos enclaves como en el auditorio universitario, lugar de trabajo del traductor, que es invadido por shamanes del cuarto mundo, o profesores exóticos que dejan olvidados sus apuntes y manuscritos. Cosa que también ocurre en la masión africana con su jardín rescatado. Es decir, Rulfo y Quiroga, navegando ahora en los veloces circuitos de la globalización. Millie pide por ejemplo al joven jardinero Giovanni respetar el área donde está la vivienda del chofer. Símbolo del viejo pacto entre algunos aborígenes y los blancos colonialistas. En un espacio irreal como el de la legión extranjera. Como que todo el mundo está en todo el mundo, con la figura emblemática de maese Piero Luilli. Justo en el momento en que viene la ensoñación poética del joven y su desnudamiento a manos de Edda, la anciana colonial, la dramaturga. Y en este punto de la lectura también se nos configura Macondo y el realismo mágico. Sentimos entonces al libro, como protagonista independiente. Y como si no bastase nos topamos con poemas del romanticismo alemán, Novalis, Heine, también el libro de los Cantares, integrados orgánicamente en la obra.
Luego viene un desborde de personajes, cada uno de ellos cargado de historias laterales descritas con gubia fina, veloz y efectiva. Xilografías. Kooning, el albacea familiar de los Van Echenvaj. Clarence, el viejo imperio británico, aburrida de viajar, colonialista, sin embargo una gran cuentista. Que se permite el lujo de traer consigo su propia sirvienta africana, que a su vez se entiende muy bien con Millie. Llegan Frederik Alberr von Tralk y Gultru, con Herre Paulus, el Jango sin candenas, de Tarantino, para los cinelófilos. La novela sucede mientras se escribe, no hay necesidad de retrospectiva, Recurso estilístico de hechos consumados. Tarde, pero efectivamente el traductor nos revela claves que explican sucesos anteriores. Técnica que Martínez domina a la perfección.
Una novela de omnipresentes ausencias. Por ejemplo, el traductor consecuente hasta las últimas se niega a traducir las palabras gruesas insinuándonos que el manuscrito en la medida que avanza deriva más en la novela erótica, que el lector obviamente asocia con la tradición del Marqués de Sade y la literatura picaresca. Reinventada sin mayor éxito como género en Elogio de la madrastra, de Llosa. Aquí el medio pelo, el traductor, censura su propia traducción, dejando a la total fantasía del lector el grueso del manuscrito referido a las peripecias eróticas de sus protagonistas. El juego sadomasoquista colonial, el sexo esclavo. Y como consecuencia, también el debate sobre la fidelidad o no en la traducción.
Como pequeños aperitivos extras deben nombrarse a Gildego, la niñera dejada en Europa, y el conflicto Anglo–alemán. Develo que Giovanni también quiere escribir. Que las flores del jardín han sido cultivadas por una dama inglesa. Que Giovanni está conciente del tiempo y que quizás él es el único redimido de todos. Recuerda al Ángel de Passolini que redime, orgasmo mediante, a todos los miembros de una familia burguesa decadente en Italia. El rol inútil e indefinido del media sangre. Que deviene en un muñeco de entretención pero libertario, es decir, la Señorita Julia, de Strinberg.
¿Es posible la síntesis? ¿Sin recaer en el posmodernismo o derivar en la amplia corriente tanto del new age cono de la literatura de fantasía? La superposición de planos espaciales y temporales, la fachada. Absolutamente y prueba de ello es esta novela.